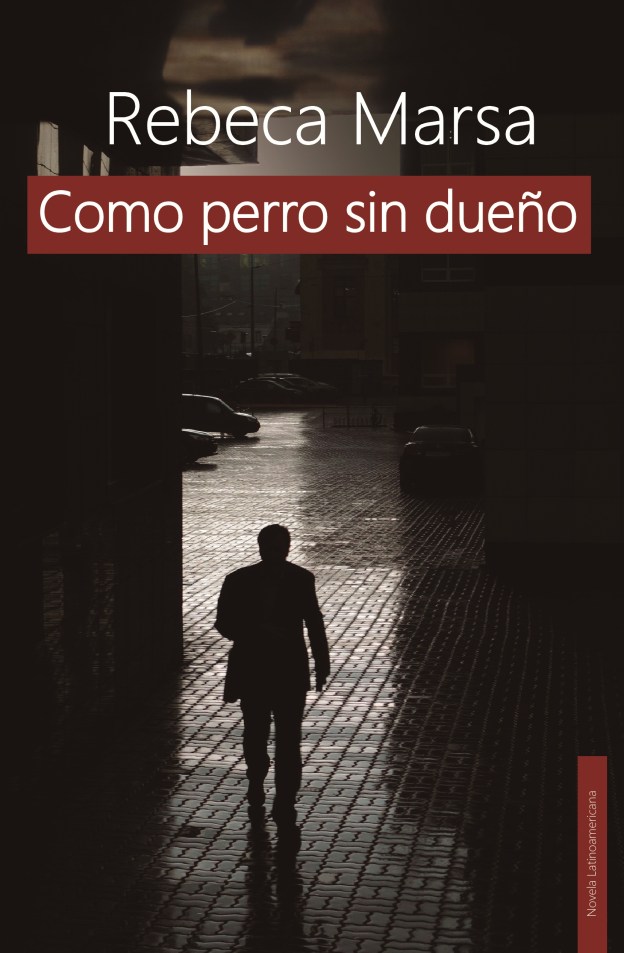Por Carlos Sánchez Lozano*
Me debía hace buen rato publicar esta entrevista que hice a Héctor Abad Faciolince en julio de 1994, cuando aún no era reconocido como lo es hoy. En «Lo que fue presente. Diarios 1985-2006» (Alfaguara, 2019) evoca que «Asuntos de un hidalgo disoluto» no tuvo ninguna resonancia en el medio crítico. Ese año en la Feria del libro aparecieron libros de autores best-seller: una novela de García Márquez y otra de Fernando Vallejo, y un reportaje de Germán Castro Caycedo. Sin embargo, aquel año su nombre empezó a aparecer reiteradamente, como periodista y escritor. Esta, creo, fue la primera entrevista de perfil completo que se le hizo en Colombia y de algún modo impulsó su carrera y lo hizo conocer entre la comunidad literaria sobre todo de jóvenes y despedirse del papel de novato. Gracias a Marisol Cano y a Juan Manuel Roca, directores entonces del Magazín Dominical de El Espectador, quienes me advirtieron del valor del libro; a Mario Jursich, que en medio de un café, me habló con entusiasmo de Héctor.
********************
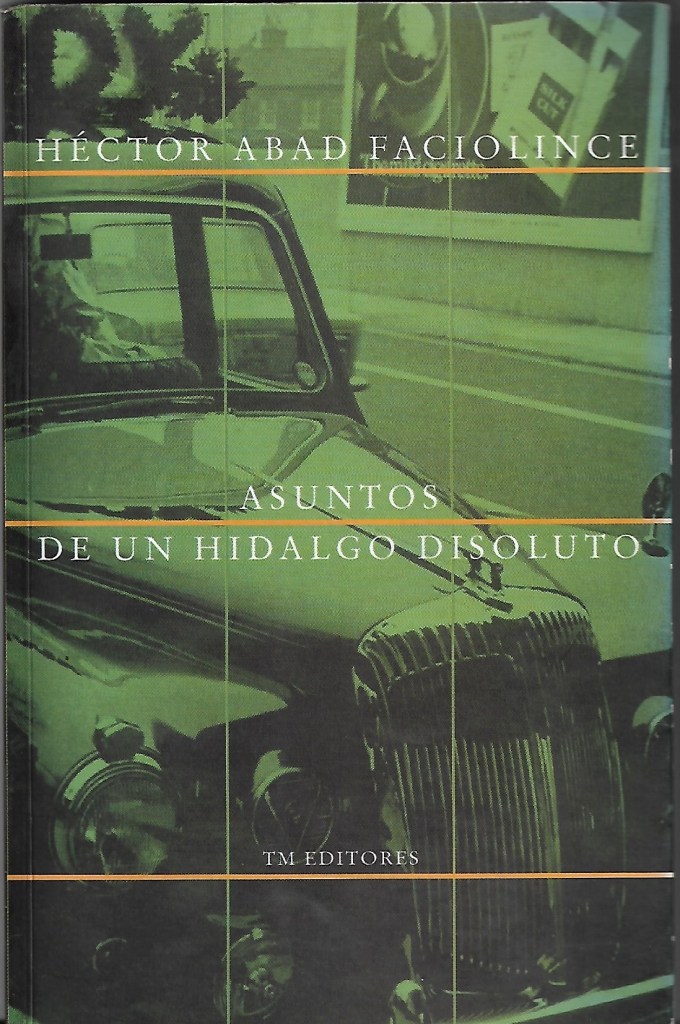
El antioqueñísimo don Tomás Carrasquilla -o uno de sus extraordinarios personajes-se hubiera espantado, literalmente, de conocer a Gaspar Medina, ese rarísimo personaje inventado por Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958) en su recién publicada novela Asuntos de un hidalgo disoluto (Tercer Mundo, 1994).
Expliquemos: Es parte del imaginario popular suponer que los paisas creen en Dios y la Virgen Santísima, en la plata y el libre comercio, en el fornicio promiscuo, y en que no existe territorio sobre la Tierra donde no se pueda poner un restaurante para comer frijoles con chorizo. Pero este Gaspar Medina, quién sabe de dónde apareció. No cree en nada de lo que dice el Código del Paisa Puro. Medina es contradictorio y excéntrico: es multimillonario, pero no le interesa el destino y manejo de su plata; es un esteticista del sexo porque cree en la castidad, pero los senos de su secretaria Cunegunda Bonaventura lo enloquecen; la injusticia social le resulta terrible, pero con los pobres, de lejitos; los políticos le parecen la estupidez y crueldad resumida en pasta, pero funda en los finales del gobierno de López Michelsen un movimiento político para hacer del país “un potrero menos salvaje”; detesta los ruidos y olores que emite el cuerpo, pero el sonido de un beso -como el de su amada, la enloquecedora Angela Pietragrúa- lo transportaría al centro del tiempo; odia las colectividades, desde los cocteles hasta las revoluciones, pero un encuentro con sus amigos de siempre, es un acto sagrado que respeta; se muestra cínico e indiferente ante los burgueses de Medellín, pero cuando se lo propone es provocador y atrevido, verbigracia cuando lleva al exclusivo Club Brelán a Virgelina Pulgarín, alias La Proletaria, una brava capaz de mandarle la mano “al mercado” en pleno juego de bridge.
En efecto, más que memorias ficticias por su forma narrativa (relato autobiográfico en primera persona), Asuntos de un hidalgo disoluto, es la declaración de identidad de un hombre libre; su decisión de recuperar el pasado a través de la escritura; su testamento de odios y afectos; un plano de sus neurosis; una carta de amor a una mujer imposible de poseer; un retrato de la simulación social de las élites colombianas; una proclama de soledad y un canto al individualismo… Un acta de derrota ante la muerte.
El inventor de Gaspar Medina, Héctor Abad, se parece poco a su personaje (bueno, tiene 35 años y poca plata), salvo en una cosa: la ironía. Cierto, es una clase de ironía, nada agresiva, donde el humor tolerante y las situaciones coloquiales se mezclan con el amor respetuoso -y devoto- por la literatura, y en especial por autores que lo acompañan desde la adolescencia: Sterne, Cervantes, Canetti, Stendhal. Héctor Abad se pone en primera fila con esta novela (él lo sabe, aunque no le interese) y, posiblemente contra su gusto, su obra ya hace parte de esa cosa filológica tan problemática, y que ha provocado tantas garroteras en nuestro medio: la historia de la literatura colombiana. De estas y otras historias conversamos a finales de mayo en Bogotá.
Héctor, quiere ampliar su perfil biográfico de nueve líneas, que se encuentra en la solapa de su recién publicada novela de Asuntos de un hidalgo disoluto. |
Estudié, como buen ciudadano de este país beato, por años y años, con esa firme institución llamada Iglesia Católica. Primaria con las hermanitas de Marie Poussepin, bachillerato con sacerdotes y preceptores del Opus Dei, universidad con los jesuitas de la Javeriana, y con los profesores pontificios de la Bolivariana. Caí en tentación y me expulsaron de esta última universidad. Escribí, ingenuo, que sacerdotes y Pontífice no sabían nada de sexo por carecer de experiencia directa. Gracias a esa expulsión emigré a Italia, en 1982, detrás de una novia con la que sigo amancebado. Logré acabar una ca- rrera, al fin, y al fin en una institución laica: Lenguas y Literaturas Modernas, en la Universidad de Turín. Volví a Medellín en el 87, trabajé en un periódico, unos sicarios mandados por malos volvieron mártir a mi papá; yo me eché tres discursos para protestar y como estaban matando a todos los que echaban discursos, un día, después de que me leyeron un sufragio por teléfono, me asusté y salí corriendo. Otra vez para Italia. Conseguí trabajo en la Universidad de Verona como lector de español, es decir profesor de castellano. Di clases cuatro años, tuve dos hijos mientras tanto, con la manceba que ya dije, hasta que, simplemente para no quedarnos, volvimos. Ahora dirijo la Revista de la Universidad de Antioquia, traduzco y escribo.
¿Qué había escrito antes de publicar “Asuntos…”?
Toneladas de versos y cuentecitos que parecían resúmenes -muy malos- de novelas rusas. Leía un libro y cambiaba de estilo, imitando el de la última lectura. En 1978 asistí, en México, a unos cursos de narrativa de dos buenos maestros: Felipe San José y José de la Colina. Allá estaba imitando, creo, una especie de literatura comprometida. Al volver mandé un cuento a un concurso nacional y me lo gané. Casi no salgo de la adolescencia literaria. Para culminarla escribí un librito tardío, con los cuentos menos peores. Se llama Malos pensamientos, lo publicó la Universidad de Antioquia hace años y tengo la suerte de que casi nadie lo conoce. Quinientos ejemplares se imprimieron, y todavía quedan cuatrocientos en bodega, si no los han vendido como papel reciclable. A mí me dieron cien por los derechos y los tengo escondidos. Además, unos pocos ensayos, una tesis sobre Cabrera Infante, artículos de prensa.
¿Qué novelas lo decidieron a escribir novelas?
No hubo novelas que, directamente, me llevaran a intentar escribir en este género. Es el género mismo el que, por su flexibilidad y amplitud, me ha parecido el más cómodo, por ser el más difícil de agotar. La novela es un género literario que no tiene fronteras definidas, es omnívoro, capaz de mezclar ensayo, narración, teatro, poesía, historia… Tiene siglos de estar vivo y sus posibilidades son ricas todavía. Novelas como El Buscón, Tristam Shandy, Jacques el Fatalista, Las afinidades electivas, Rojo y negro, La educación sentimental, son distintísimas y pertenecen, sin embargo, al mismo filón. Pasamos a este siglo y llegan Proust, Kafka, Walser, Canetti, Queneau, Calvino, Kundera… Aunque parezca mentira, Conversación en la catedral y El Quijote pertenecen al mismo género, y también La Regenta y Cien años de soledad. De alguna manera, como los seres vivos la novela es capaz de evolucionar, de sufrir mutaciones para adaptarse a nuevas épocas, a hombres nuevos, sin anquilosarse en un esquema rígido. Hay una ley de la conservación de la novela: esta no muere ni se destruye, se transforma. De todas formas la lista de arriba no es casual, aunque sí muy incompleta: me han fascinado y me siguen fascinando las obras y los autores mencionados.
¿Cómo y cuándo nació la idea de escribir ese “disparatario”: Asuntos…?
Resulta que yo estaba escribiendo una novela pornográfica. Y de un momento a otro me sentí asqueado, saturado, harto de orgasmos y saturado de posiciones. Entonces, para descansar, pensé en inventarme un personaje perfectamente casto, que no sintiera ganas de nada, para quien el apetito sexual fuera completamente desconocido. Ese fue el germen de la novela, aunque después el hombre inventado se me fue de las manos y acabó teniendo una que otra caída corporal. Pero su primera salida fue quijotesca: contra uno de los temas más recurrentes en la narrativa del siglo, el sexo. Gaspar quería ser el ingenioso hidalgo de la perfecta castidad.
¿En qué se diferencia usted de Gaspar Medina, protagonista de su novela?
Él tiene 72 años y yo 35 años, él es rico y yo no, él es imaginario y yo me lo imaginé. Alguien que escribe, alguien que vive, no puede ser más de lo que es; sus personajes, en cambio, son lo que podría o lo que querría o lo que no querría ser. Yo soy lo que soy, Gaspar es lo que yo pudiera haber sido o lo que podría llegar a ser. Un personaje, todo personaje, es la respuesta a esta pregunta: ¿si yo no fuera como soy, cómo podría ser?
Dice Gaspar Medina, en forma sentenciosa, muy hermosa a propósito de la escritura de sus memorias, que “ha escrito para aprender a ser otro”. ¿Usted también escribe por ese motivo?
Claro. Lo terrible de la vida es que es una sola. La trampa para multiplicarla es tratar de convertirnos en muchos otros. Escribir es irse poniendo en el pellejo de otros, es ser capaz de ser otros: mucho más malos, mucho más buenos, mucho más cultos, más inteligentes, brutos, feos, locos, cuerdos que uno. Una novela, para mí, empieza con la imagen, la imaginación de otro: pongamos que haya uno que se llame Serafin, pongamos que sea cojo, pongamos que tenga una mujer que se llama Verónica y pongamos que ella ya no lo quiere, pero no es capaz de decírselo. Ahí está la semilla de una historia, nada. Falta ver si germina en palabras.
Hablemos de la “competencia”, es decir, los novelistas colombianos contemporáneos cuyos libros aparecen en los estantes de las librerías al lado del suyo: García Márquez, Moreno Durán, Luis Fayad, Antonio Caballero, Manuel Mejía Vallejo.
Para mí Colombia es un lote de terreno al que le pusieron unas fronteras arbitrarias, un himno feo y un bonito nombre. Haber nacido en un solar que va del Atlántico al Amazonas y del Pacífico al Orinoco, para mí, no crea ninguna hermandad. Las patrias y las filiaciones literarias son personales y en un esbozo de nación como la nuestra no creo que esos escritores y yo compartamos las mismas experiencias, ni siquiera culturales, políticas o sociológicas. Tenemos común el verdoso color del pasaporte. García Márquez es primo de Faulkner, Moreno Durán quisiera ser nieto de Musil, el parentesco de Fayad es con Ester, el de Caballero con Rimbaud y su papá, el de Mejía Vallejo con Rulfo. A mí me gustaría haber sido el sobrino de Diderot. Como se ve, no somos consanguíneos. La novela es un género trasnacional, alérgico a todo nacionalismo. Decía Canetti: “La patria del escritor es la lengua”. Los compatriotas, en literatura, son de tono, de estilo, de temperamento, y en esto la nacionalidad no importa nada.
Si usted lo nombraran Santo Inquisidor de la Literatura, ¿qué escritores salvaría de la hoguera y cuáles no? ¿Por qué?
En alguna parte leí que Picasso dijo que, así como a los borrachitos les gustan todos los vinos -buenos y malos-, también a él le gustan todos los cuadros. A mí me pasa casi lo mismo con la literatura: los libros buenos los disfruto por buenos y los malos me los gozo por lo malos. Eso tiene de bueno ir al dentista o a la peluquería: que uno acaba leyendo lo que nunca leería en la casa. Decía Cervantes que no hay libro tan malo que no tenga nada bueno. Además, en Asuntos… le hice decir a Gaspar Medina una frase de Heine: “Los que queman libros, acaban por quemar seres humanos”. Ningún libro se merece la hoguera; incluso obras abominables como Mein Kampf o los manuales para inquisidores, deben estar disponibles en las bibliotecas. Condenar al fuego, pongamos, la obra de Corín Tellado o de Juan de Dios Peza, sería declararse muy pesimista sobre la inteligencia de los hombres. La inteligencia no desecha quemando; sus mecanismos de exclusión son más sutiles y mucho más selectivos y eficaces que el fuego.
Usted regresó a Colombia hace dos años, después de vivir nueve en Italia. ¿Cómo ve a Colombia? ¿En qué se diferencia la Colombia actual de la que dejó antes de partir?
Cuando me fui, mataban 50 personas diarias. Ahora son como 90 al día. Solo en la ciudad donde vivo hay entre quinientos y seiscientos asesinatos al mes: esto es un matadero y le toca a uno convivir con matarifes. Pese a ese control demográfico, que es el peor imaginable, nuestra producción de seres humanos sigue viento en popa: mientras me fui y volví nacieron y sobrevivieron varios millones de almitas; y la iglesia se sigue oponiendo a la píldora. Hay más pobres y más ladrones que nunca antes en nuestra historia. La tendencia es la misma desde hace decenios: vamos de mal en peor. Al parecer ha habido progresos en fútbol, en tauromaquia, y en las ventas de petróleo. Me gustaría un gobierno que no mostrara con orgullo cifras de exportaciones, sino descensos en la tasa de nacimientos y de muertes violentas.

Mitos antioqueños como la apología de la raza, el trabajo emprendedor, la unidad familiar, son duramente criticados en la novela. ¿No le preocupa pasar por antipaisa?
Yo no soy anti-paisa, sino anti-oqueño.
Héctor: ¿usted es socialista como García Márquez, liberal como Moreno Durán, godo como Sanín Echeverri, monarcoide como Alvaro Mutis o ecologista como Alfredo Molano? ¿O qué es, políticamente hablando?
No tengo ni idea. Yo no sé qué soy. No me siento cómodo en ningún esquema ideológico. Cada uno de los casos que menciona me parecen gafas o cuadriculas para mirar la realidad. Más que instalarme en grandes concepciones, me interesa analizar los casos particulares. Pregúnteme, por ejemplo, si la producción de novelas debe ser privada o controlada por el Estado, si el transporte es un servicio público que debe ser prestado por el Estado o por los particulares. Si estoy a favor o en contra del aborto o de la pena de muerte o de los colegios confesionales. Mis ideas son claras (bueno: más o menos claras) solo en esos detalles y no sé si obedecen a concepciones de izquierda o de derecha. Además, hay montones de cosas sobre las que no tengo absolutamente ninguna opinión y preferiría que la resolvieran los expertos en vez de someterlas a los vaivenes anímicos míos o propagandísticos de la mayoría de los votantes.
Usted también es traductor. ¿Quiere enumerarnos las novelas que ha traducido y qué otros proyectos de traducción tiene?
He traducido en especial del italiano. Cuentos y ensayos de Calvino, Sciascia, Eco, Mágris. Dos novelas de Bufalino, unas memorias de Tomasi di Lampedusa, poemas de Saba y Caproni. En el horizonte hay una selección de Boccaccio y otras novelas de Bufalino.
Dos preguntas en una sola: ¿cuáles son las virtudes de un traductor y qué idioma le gustaría aprender para traducir escritores de esa lengua?
Saber muy bien dos idiomas y escribir sin muchos titubeos en el de llegada. Además, ser capaz de borrarse para que el otro, el traducido, parezca, sin que se note la voz o la mano del traductor, sino el tono particular que tiene cada autor. Un traductor, como se decía en tiempos de Cervantes, traslada: pasa algo de un sitio, de una cultura, de una lengua a otra. Pero el buen traductor no se nota, debe pasar inadvertido. Me gustaría aprender alemán para traducir a Goethe, a Robert Walser y a Arthur Schnitzler. Y ruso para trasladar a Goncharov, y griego para saber cómo se oye Homero, y latín para traer a Plauto, a Ovidio y a Petronio. Pero todo esto me va a tocar dejarlo para una próxima reencarnación, o para cuando tenga que matar el tiempo en la eternidad del más allá. Querer, lo que se dice querer, me gustaría tener el don de lenguas de Jakobson, que al parecer era capaz de hablar ruso en veinte idiomas distintos.
Usted vivió años en Europa. Comparando, ¿al modo de quién vivió usted?¿Del loco y buscasexo Henry Miller? ¿Del padre de familia siempre en aprietos económicos que fue James Joyce? ¿O de manera dramática -casi al borde la mendicidad- como García Márquez?
Los escritores son unos mentirosos, no les crea nunca lo que cuentan sobre sus aventuras en tierras forasteras: forma parte de un tópico al que, parece, hay que acomodarse. Yo viví como cualquier mortal del montón: era estudiante e iba a la universidad, comía tres veces al día, dormía en la misma cama con mi novia. Nada de vida bohemia ni de quemar las patas de la única silla por falta de calefacción. Cuando me fue peor fue a principios del 88. No me daban trabajo y me puse a vender ropa en el mercado de las pulgas de Turín. Me di cuenta de que inspiraba compasión porque unos de Amnistía Internacional empezaron a darme plata. Y no hay nada peor que inspirar compasión. Quería ser profesor de español, tal vez lo único que sabía hacer, pero me decían que yo no sabía español, pues no pronunciaba la zeta ni usaba la segunda persona del plural. Cambié de acento, me puse a usar el vosotros como el rector del colegio, y me presenté como súbdito de la península; por mucho tiempo tuve que fingir que era español para que me aceptaran como profesor de mi lengua, en clases particulares. Al fin, con ayuda de mis profesores de la universidad de Turín, Ruffinatto y Terracini, me aceptaron como lector en la Universidad de Verona. Al segundo año, cuando se disipó el temor de que me echaran por mi castellano andino, dejé de usar la zeta y el vosotros. La profesora Profeti, que por mi acento me aceptó solo provisionalmente en Verona, por seis meses, acabó siendo una de mis mejores amigas, aunque no me perdone todavía que una obra de Lope es “el nuevo arte de hasser comedias” y no “el nuevo arte de hazer comedias”. Por años tuve que hazer la comedia de ser español y todavía hoy, creo, puedo imitarlos a la perfección.
¿Cuál es su balance después de la publicación de Asuntos de un hidalgo disoluto?
Que, como ya sabía, publicar una novela no tiene la menor importancia. En todo caso me han divertido las críticas. Algunos por hablar mal de la novela, han dicho que no parece colombiana, que más bien pertenece a la literatura italiana. El elogio me parece exagerado. Otros, por elogiarla, me han puesto como el último que se pega al equipo de la literatura antioqueña. Y en esto la crítica me parece excesivamente despiadada. El único premio, porque es lo único que la novela buscaba, son las reacciones de algunos lectores que me dicen o me escriben que se rieron con mi libro, o que pasaron algunas horas alegres leyéndolo.
El año pasado, en 1993, Colcultura falló desierto el concurso de novela colombiana. Esto reflejaría, en apariencia, una crisis del género. ¿Comparte usted este juicio?
Para opinar sobre esto habría que leer las decenas de novelas que mandaron al concurso. En todo caso es muy pretencioso suponer que en un país pueda haber, cada año, una buena novela. Pónganse en cualquier década de este siglo y coja un manual de literatura colombiana: ¿encuentra año tras año una novela buena? Ni siquiera en el apogeo de la novela francesa del XIX pasaba eso. Así que pueden pasar decenios de novelas regulares sin que se tenga que hablar de crisis. Y hay que seguir publicando esas novelas regulares, así como hay que seguir con el campeonato de fútbol, aunque la selección nacional no clasifique para el mundial, pues es la única manera de que algún día lo logre. Lo que sí debe haber en todo concurso es una regla clara: si se puede declarar desierto o no. Los concursos son un abono monetario ínfimo para un trabajo que vive en aprietos económicos y es una lástima que por una vez que hay una partida para novelistas, se guarden la platica. No creo que uno pueda declarar desierto un premio de montaña porque todos los ciclistas subieron muy despacio.
¿En qué proyecto literario trabaja actualmente? ¿Quiere, por favor, describirlo brevemente?
Estoy terminando un pequeño libro que va a llamarse Tratado de culinaria para mujeres tristes. Una serie de recetas inútiles o utilísimas, no sé, para poder convivir con la melancolía.
* Las fotos de esta entrevista las tomó Gustavo Aldana, en ese entonces estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional.