Por Carlos Sánchez Lozano*
La búsqueda de una identidad literaria
El desarrollo y configuración de la literatura infantil y juvenil (LIJ) colombiana fue lento. Entre 1890 y 1940 —como lo ha señalado la especialista Beatriz Helena Robledo—[1] hay cuatro momentos cimeros: la trilogía de Rafael Pombo (Cuentos pintados, Cuentos morales para niños formales y Fábulas y verdades), publicada en 1893; los Cuentos a Sonny (1907) de Santiago Pérez Triana; las revistas Chanchito (1933-1934) y Rin Rin (1936-1938), dirigidas por Víctor Eduardo Caro y Sergio Trujillo, respectivamente; y la colección de cuentos El país de Lilac (1938) de Oswaldo Díaz.
Desde su perspectiva, cada uno de estos momentos consideró al niño como sujeto digno de la experiencia estético-literaria y creó arquetipos fundacionales que después han sido referentes transversales de la LIJ nacional. Pombo introduce —sin duda— el humor, el juego verbal y la peculiar atención a las costumbres locales, que darán origen a personajes anclados en el imaginario cultural colombiano: la pobre viejecita, el renacuajo paseador, Pastorcita. El exiliado y cosmopolita Pérez Triana tiene la preocupación de seleccionar momentos relevantes de la historia nacional y explicárselos literariamente a los niños, al tiempo que caricaturiza a las pretensiosas élites, sobre todo de Bogotá. Las revistas intentan democratizar el acceso a la lectura y ponen al día a los niños con el canon literario internacional (Lewis Carroll, Julio Verne). Oswaldo Díaz separa definitivamente las fronteras entre literatura y relato educativo, esto es, inaugura la libertad para fantasear narrativamente sin pedirle permiso al magisterio.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, apenas hasta los años ochenta, la LIJ colombiana adquirirá una identidad definitiva. Para lograrlo se requirió de la consolidación de un ecosistema que creara las condiciones para que se encontraran —en el circuito del libro— autores, ilustradores, editores, diseñadores gráficos, críticos literarios, mediadores de lectura y libreros. En el centro de esta renovación estuvieron el Premio Enka de literatura infantil, oficialmente creado en 1982, y la editorial Carlos Valencia, que prácticamente publicó el noventa por ciento de los libros de literatura infantil que circularon entre 1980 y 1998.
Esta literatura surgía en un ámbito concreto: era, en verdad, una respuesta al país heredado —clasista, violento, excluyente— que instituyeron tanto el conservador Laureano Gómez durante su presidencia (1950-1953), como las élites bipartidistas a través de ese acuerdo de “caballeros” que fue el Frente Nacional (1958-1974). Solo hasta 1991, con la expedición de la nueva Constitución Política, se alcanzó formalmente una apertura democrática cuyo efecto —en cambios reales en la vida de la gente— apenas empieza a materializarse al finalizar la primera década del siglo XXI.
Este listado de libros, seleccionados como hitos —libros clave— de la literatura para niños y jóvenes[2], muestra vivamente ese país construido a los trancazos y en medio de hechos terribles, y proclama la necesidad de una utopía, en palabras de Gabriel García Márquez, que “nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños”[3].
Reelaborando las raíces: tradición oral e identidad cultural
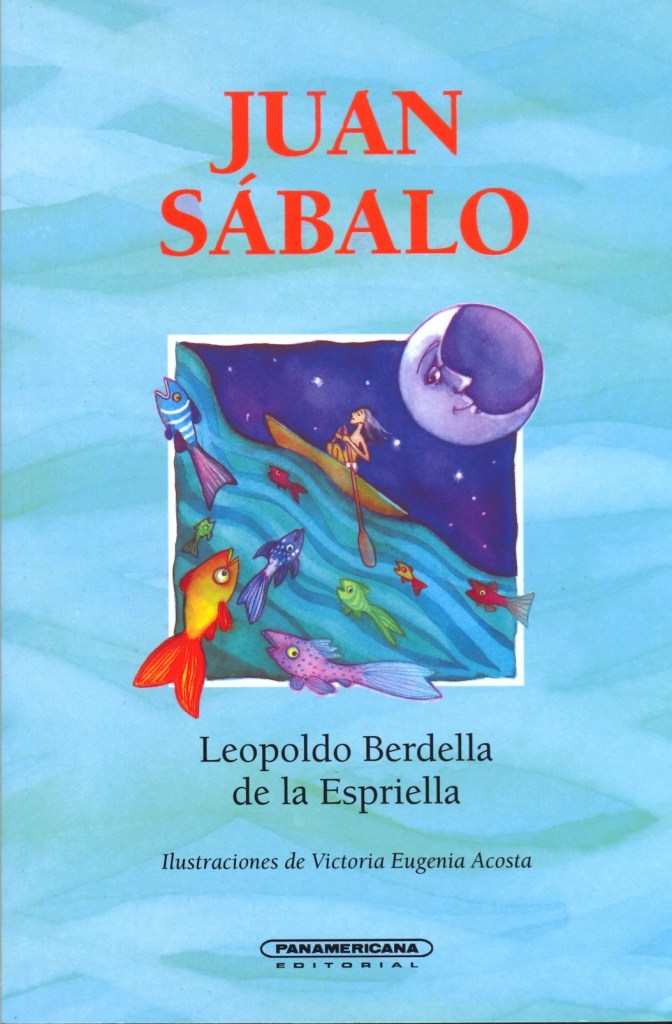
Con Juan Sábalo (1983) se da un jalonazo notable en la literatura infantil colombiana en lo que respecta al deslinde de la tradición oral y su conversión en literatura propiamente dicha. El autor, Leopoldo Berdella de la Espriella (Cereté, 1951-Cali, 1988), se distancia de las antologías al uso (forzosamente traducciones o reelaboraciones parciales de mitos y leyendas)[4] y crea un personaje maravilloso que le sirve de vehículo para destacar un hecho cultural significativo de la costa Caribe colombiana: su poder narrativo. Este poder verbal ha permitido el surgimiento de fenómenos culturales como el vallenato, pero también de la literatura de García Márquez, tótems de la cultura popular si los hay, y que constituyen pivotes de la identidad nacional. Dividido en dos partes, en la primera Berdella recrea el mito de origen de los zenúes. Cada capítulo es una pequeña pieza poética en la que se describe morosamente la creación del mundo y que, a su vez, prepara para la siguiente, hasta que de la oscuridad surge la Ciénaga de Ayapel, símbolo de la vida. Allí nacerá Juan Sábalo, que en la segunda parte del libro adquiere absoluto protagonismo, pues es el cuentero mayor de la comunidad y quien hila el tapiz de identidad colectiva: cocina, juegos, leyendas, ritos. La presencia de Tío Conejo y Tío Tigre unen al libro a la larga tradición que tienen estos personajes en el imaginario campesino de América Latina. La muerte de Juan Sábalo es uno de los momentos más emotivos y desoladores de la LIJ colombiana, y paradójicamente ya anuncia mucho de los males que se advendrán en los años siguientes en la costa Caribe cuando se convirtió en zona de guerra, brutalidad y despojo contra los más humildes.
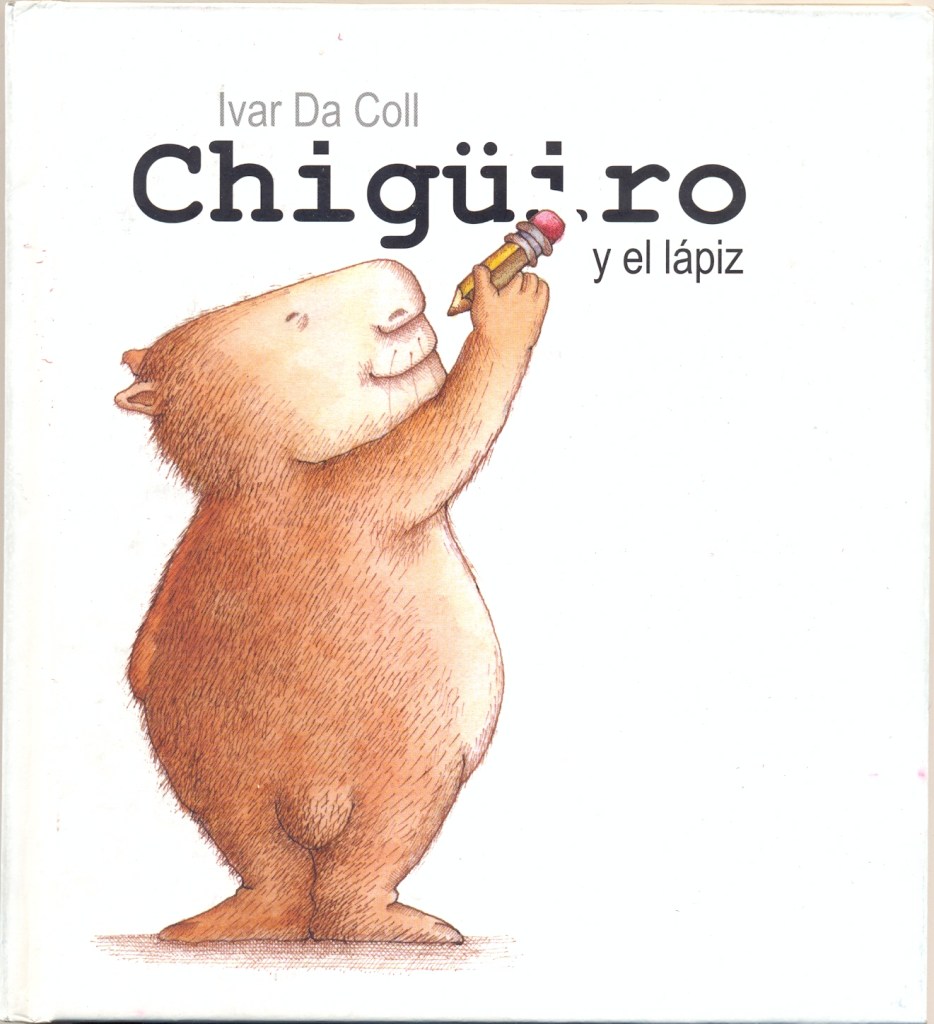
Pero si existe un libro que sea a su vez símbolo de lo que culturalmente significa ser colombiano y que sintetice el enorme avance que ha dado la literatura infantil del país en los últimos treinta años, es Chigüiro (1985) de ese enormísimo cronopio que es Ivar da Coll (Bogotá, 1962). La serie de nueve libros, nacida de una idea de la en esa época editora Silvia Castrillón, adquirió con el paso de los años una relevancia inusitada y empezaron a circular y ser leídos con gozo entusiasta en bibliotecas públicas, en salas de espera con mamás embarazadas y en aulas de prescolar y primaria. Los pequeños álbumes sin texto, creados con la pretensión básica de acercar a los niños pequeños a la lectura, mostraron que el joven ilustrador de libros escolares y titiritero ocasional podía llegar a ser un maestro, como en efecto lo ha demostrado con la saga de libros posteriores, que sin firma, a lo lejos, tienen la identidad de este escritor e ilustrador soberbio, de una sensibilidad particularísima[5]. Los nueve libros recogen breves y sencillas historias de un animal nativo de los Llanos colombianos, que lo muestran curioso, inocente y tierno, mientras descubre el mundo de los adultos, como también el encanto secreto de las pequeñas cosas: una ramita, una pelota, un lápiz. Chigüiro es una síntesis de logros creativos. Da inicio definitivo al género del álbum ilustrado en Colombia, crea una gramática de lectura para los niños pequeños, funda un modo de narrar basado en un único personaje animal, y establece la noción de colección para que los niños puedan estar unidos a un libro largo tiempo. Da Coll todavía tiene mucho que decir y como en todo artista arriesgado, sus búsquedas mayores apenas se inician.
La ficción narrativa como fuente de comprensión de la realidad
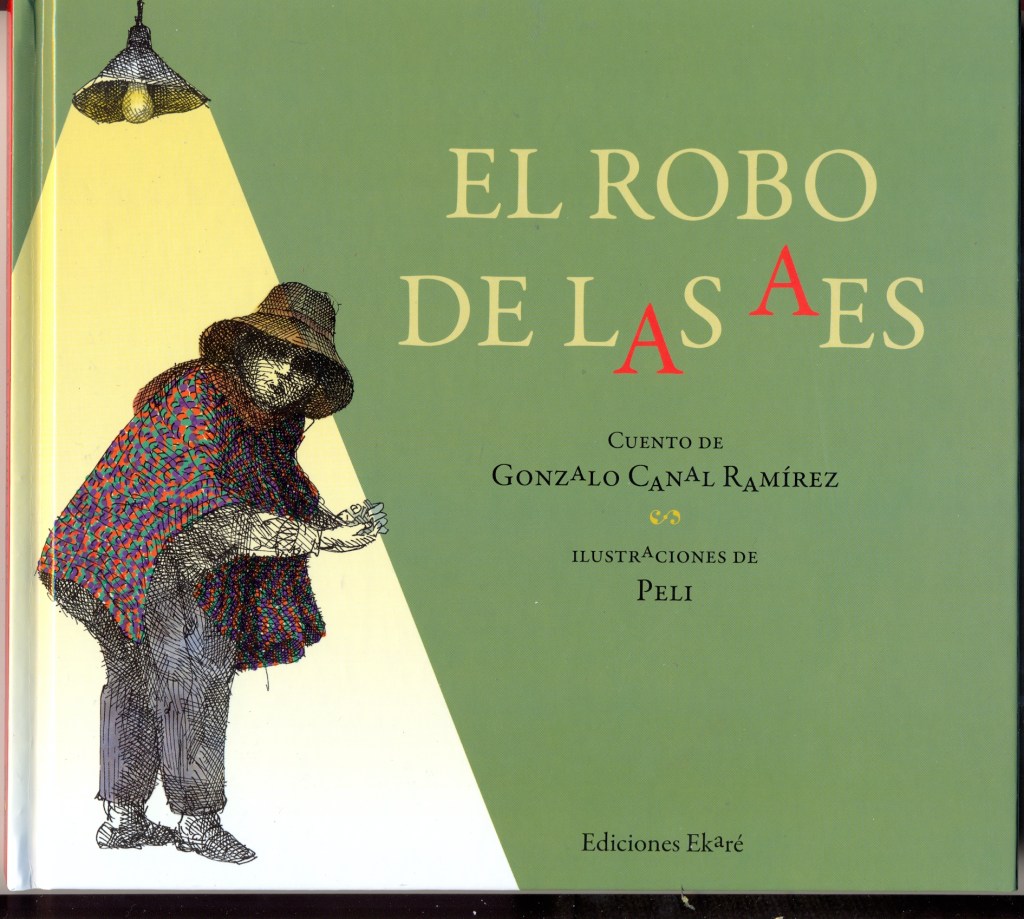
El robo de las aes (1983) es un libro fundacional en la LIJ colombiana porque abre el camino de la ficción realista para niños, esto es, contar sin mimetismos solapados, lo que los niños y jóvenes viven, hacen, afirman. Su autor, Gonzalo Canal Ramírez (Gramalote, 1916-Bogotá, 1994), quien ocasionalmente escribió ficción para niños y jóvenes[6], reelabora estéticamente una anécdota personal de su infancia. Un niño campesino cuenta en primera persona el durísimo drama cotidiano que sufre, pues el cura del pueblo, en la misa dominical y a través del periódico local, ataca ferozmente a su padre, que es un liberal moderado. En un periodo de violencia como la que vivió el país a partir de 1930, con el fin de la República Conservadora (1886-1930), los ataques del sacerdote desde el púlpito y en la prensa, además de la exclusión social, conllevaban un riesgo real de ser asesinado por no compartir las ideas del poder. El niño en un acto bien pensado, pero absolutamente arriesgado, roba en la imprenta donde hacen el periódico todas las vocales A. Deduce, con razón, que sin esa letra no podrán seguir imprimiendo el periódico[7] y cesarán las infamias contra su padre. El pueblo literalmente se paraliza sin la circulación del periódico local y el niño vive una pesadilla privada (ni su padre ni su familia saben que él ha robado las aes). El conflicto se resuelve de un modo tolerante y deja una lección para el niño, que enamorado de la imprenta de tipos móviles y de la forma como esta afecta el funcionamiento de una comunidad, ya sueña en un futuro próximo con publicar sus propios libros. Las ilustraciones en blanco y negro[8] del chileno Peli, además de recoger con acierto el entorno andino donde se sucede la historia, le dan al libro un tono sombrío, que revela muy bien el pánico católico del niño. Los ángeles de la iglesia, a donde asisten el niño y su padre cada domingo, se convierten en estampas apocalípticas con visos de venganza. El relato tiene elementos entrañables, pues muestra hasta dónde puede llevar el amor del hijo hacia su padre (todo un leitmotiv en la literatura occidental, desde la épica griega, cuando Telémaco busca a su padre Odiseo). De otro lado, ofrece pistas sobre el crónico conflicto político colombiano en el siglo XX, que a cualquier forma de oposición contra el statu quo, respondió con violencia sistemática. Y, desde luego, es un homenaje al mundo de la cultura escrita que, de mano de la imprenta, instaura en una sociedad el valor de la educación y la cultura, realza la importancia de los intelectuales y de los poetas, e impulsa la constitución de la opinión pública a través de la lectura de la prensa.

El mérito primordial de El sol de los venados (1991), de Gloria Cecilia Díaz (Calarcá, 1952), estriba en que es la primera novela juvenil colombiana, pues sus destinatarios principales son los niños mayores y preadolescentes que están por ingresar a la educación secundaria. Con razón ha empezado a leerse con el fervor que se merece[9]. La obra retrata, de la mano de una niña de diez años, las vivencias de una familia de provincia, con su día a día de luchas para sobrevivir con dignidad en un entorno cada vez más áspero políticamente y en medio de grandes limitaciones económicas.
Los días que más me gustan son los días de sol o aquellos en los que llueve, pero uno sabe, no sé por qué, que no va a llover mucho porque el sol no se va, se queda ahí, testarudo.
La voz narradora del primer párrafo ya reúne la secreta belleza y coherencia de este libro: esa mezcla de ternura infantil, gran capacidad de observación, espíritu crítico y esfuerzo verbal por describir con claridad, desde el intimismo femenino más nítido, cada situación vivida, feliz o angustiosa. La obra comienza con un momento de violencia intrafamiliar cuando Jana, la narradora y protagonista del relato, cuestiona haber sido golpeada por el papá, y termina con un acontecimiento absolutamente arrasador para la niña, cuando asiste impotente a la agonía y muerte de la madre, un episodio absolutamente conmovedor. Los logros de la novela son diversos empezando por la voz narrativa que seleccionó Gloria Cecilia Díaz. Igualmente, los personajes que aparecen en primer plano son inolvidables: Ismael, su amigo del alma y primer par masculino por el que guarda un amor a todas luces visible; su hermana Tata, atrevida sin dejar de ser buena estudiante; el padre y la madre, luchando por sacar adelante la familia; la abuela, un eco de la Úrsula Iguarán garciamarquiana. La novela no decae en ningún momento y cada nuevo episodio es una aventura narrativa que atrapa a los niños: el paseo de olla, el brutal asesinato —con claros matices de intolerancia política— del padre de Ismael; la ceremonia de graduación de quinto de primaria de Jana y Tata luego de sobrellevar a las horribles profesoras de matemáticas; la lectura con su amigo de Alicia en el país de las maravillas; el cine matinal, la presencia del primer televisor en el pueblo… Para los niños colombianos, probablemente esta ha podido ser su primera experiencia de lectura, completa, de una novela al tiempo que comprenden implícitamente las reglas del género, con lo que ello supone de esfuerzo por activar la imaginación, estar concentrados durante un buen tiempo, además de tener una experiencia lectora significativa, que seguramente los ha invitado a hacerse preguntas por una realidad dura que a muchos los acompaña.
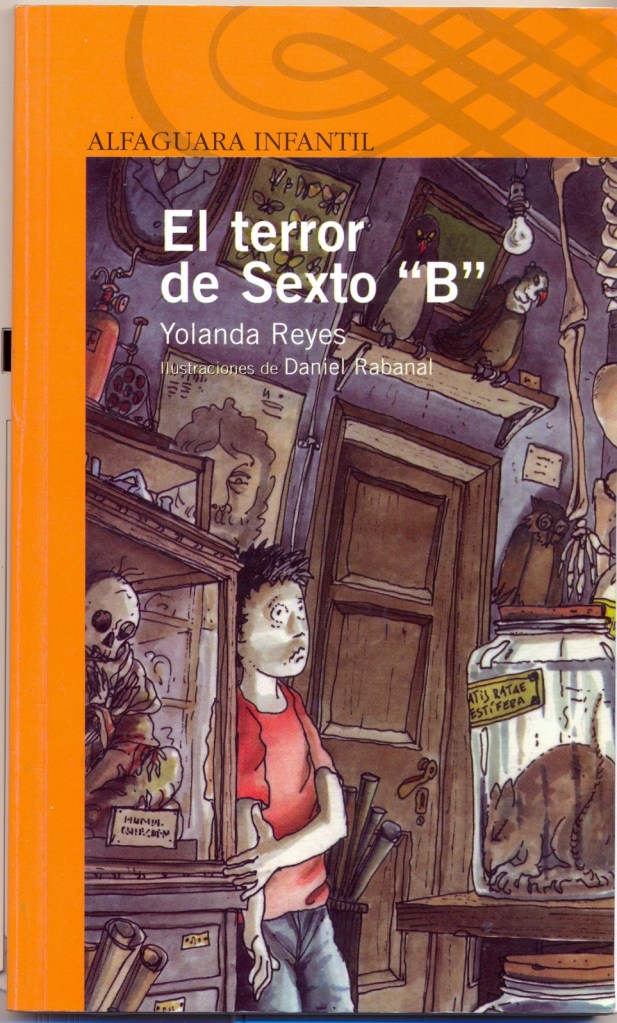
En 1995 fue publicado un libro de cuentos, El terror de Sexto “B”, que el año anterior había ganado el Premio Talentos de Fundalectura. Era la primera obra de ficción de una escritora novata, Yolanda Reyes, de la que se conocía su trabajo como librera y promotora de lectura[10]. Como una bola de nieve, imparable y veloz, el libro empezaría a estar en boca, primero de los maestros, luego de los papás y finalmente de los niños, sus más fieles lectores, hasta convertirse, en cosa de pocos meses, en el primer best seller de la LIJ colombiana[11]. Sin duda alguna, se puede hablar de una narrativa infantil antes y después de El terror de Sexto “B”, pues instauró una novedosa forma de narrar con la libertad y con gozo, además, la vida de los niños en el colegio. “Frida”, el cuento que abre el libro, es literalmente ya un clásico, y para muchos niños la primera historia de amor que han leído. Debe haber sido ilustrado miles de veces en las escuelas colombianas y muchos niños oyéndolo o leyéndolo solos han sentido mariposas en el estómago, mientras descubren su Frida al frente del pupitre, o en el salón del lado. Con El terror de Sexto “B”, Yolanda Reyes se abría un espacio en la LIJ colombiana al tiempo que encontraba un tono, una voz, un estilo particular, una forma narrativa personalísima de sintonizarse con los niños lectores. En estos relatos se les puede contemplar en vivo y en directo: Mauricio se chifla por una compañera del colegio y literalmente la aplasta con tanto amor; Juan Guillermo sueña, como el Miguelito de Quino, con ver caer la edificación del colegio y suspender las clases; Sergio Hernández provoca un infarto a su profesor de inglés; Federico Nieto trata de superar una derrota deportiva mientras triunfa en acercarse a una chica que le gusta; y Juliana se rebela contra un maestro de Educación Física que quiere obligarla a bajar de peso.
En mi colegio hay muchas cosas terminantemente prohibidas. No se pueden traer radios ni zapatos de colores. Tampoco se pueden usar las medias por debajo de la rodilla ni la falda por encima de la medida. Está prohibido subirse a los árboles, hacer guerra de agua, dejar comida en el plato, pintar en el tablero, leer cómics, reírse en clase, etcétera.
Esta magia verbal constituía el primero de los méritos de El terror de Sexto “B”. Yolanda Reyes lograba reproducir la voz directa de los niños con sus matices, modismos, frases políticamente incorrectas que chocaban a los adultos. Esto demostraba que ella era una atenta oyente de lo que los niños le contaban en sus talleres literarios. En segundo lugar, que aprovechaba sus lecturas de los clásicos de la LIJ europea como Christine Nöstlinger (las series de Mini y Susi), Roald Dahl (Matilda), María Gripe (La hija del espantapájaros) o del norteamericano Maurice Sendak (Donde viven los monstruos) con los que sentía evidente afinidad en el planteamiento de historias con niños irreverentes, que no se doblegaban ante el mandato adulto y que eran capaces de expresar vivamente lo que sentían. Por último, estos siete divertidísimos cuentos ofrecían elementos verbales a los niños para reírse de sí mismos, de los profesores y del peculiar mundo de la escuela, y a su vez hallar un modo de liberarse a través del lenguaje de la opresión jerárquica de las reglas establecidas por los maestros y padres.
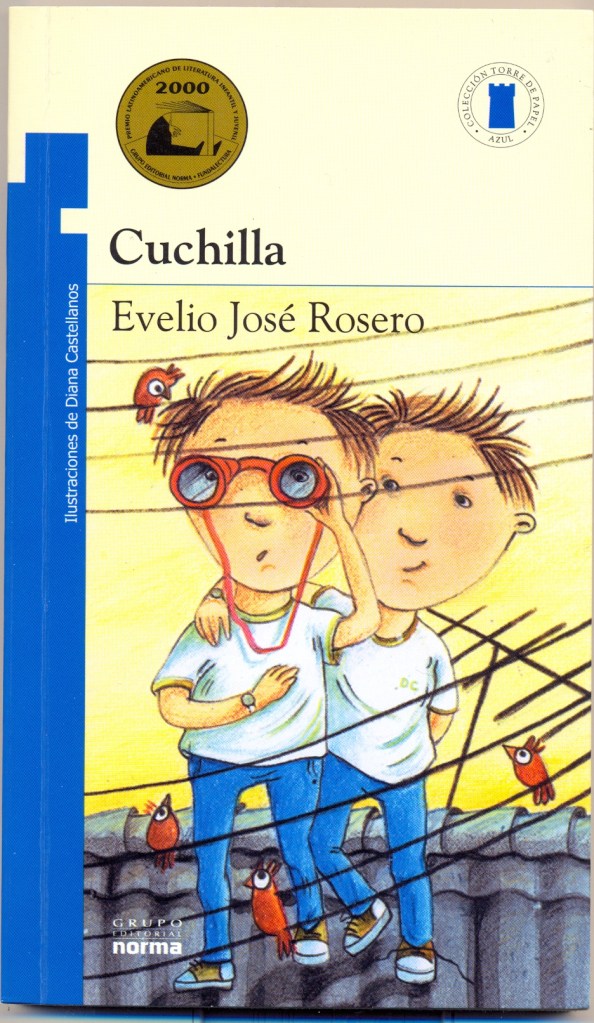
La batalla campal entre un niño y su profesor de sociales, un hombre alcohólico y con una vida privada desoladora, es el centro del conflicto de una obra inolvidable, Cuchilla (2000), del galardonado Evelio Rosero (Bogotá, 1958)[12]. La novela, organizada —no podía ser de otro modo— en siete asaltos describe la feroz y desigual pelea que Sergio Díaz y su hermano Dani emprenden en respuesta contra el brutal trato que reciben —ellos y sus compañeros de curso— de parte de un profesor, Guillermo Lafuente, alias Cuchilla, personaje cruel si lo hay en la literatura colombiana y que retrata a una parte de de los profesores —así se hacían llamar— que atravesaron las aulas de la escuela colombiana durante la década de los sesenta y setenta del siglo XX. Cuchilla tiene un marcado carácter autoritario (el propio rector del colegio le teme) y actúa con una violencia inusitada contra los niños a los que no vacila en apodar de modo hiriente (Picodeloro, Tribilín, Rasputín) o ponerlos en una situación extrema de humillación en las evaluaciones escolares (“¿En qué año estornudó Bolívar a las tres de la mañana?”). Rosero en esta novela exhibe toda la galería de aprendizajes narrativos que ya eran evidentes desde Pelea en el parque (1991): la sólida creación de los personajes (aparte de los protagonistas, se destacan Pataecumbia, un niño enfermo de polio y excelente músico, y la bella y brusca esposa de Cuchilla[13]); la dosificación de la intensidad narrativa en un in crescendo, cada vez más lleno de sorpresas que les hace imposible a los lectores abandonar el libro; los diálogos que revelan la voz directa de los personajes; el narrador testigo que busca la complicidad del niño lector (“Y hay profes como el Cuchilla, ¿sí o no? Sí, sí”) aparte de un final absolutamente inesperado, convierten al libro en un dispositivo de denuncia del sistema escolar imperante en Colombia en esos años. Este autoritarismo que retrata acerbamente Rosero, llevaba implícito una crítica no solo a una forma de organización escolar, sino social que a partir de 2000 se convirtió en norma[14]. El narrador, con razón, afirma:
Qué historia sin vida la del profesor de historia, señores. Guerras aquí y allá. Solo gente muriéndose en las batallas. Que yo recuerde, en tantos sucesos históricos que nos enseñaba Cuchilla, nadie nunca sonrió. Nadie se echó un baile al desgaire, o se besó. Solo gente disparándose, hundiéndose las bayonetas, pateándose, pellizcándose, en fin: quitándose la vida, aquí y allá.
Cuchilla es una novela que puede ayudar a los niños a construir su voz narrativa para contar lo que les sucede en el colegio: lo doloroso y lo hilarante. Ese pedazo de vida, que nos configura para siempre.
Irreverencias, rebeldías y utopías

Al poeta Jairo Aníbal Niño (Moniquirá, 1941-Bogotá, 2010) le gustaban las metáforas que incluyeran los astros. Su libro La alegría de querer (1986) es una especie de cometa Halley en la literatura infantil colombiana. Literalmente concentró la atención, al menos durante una década en la que fue el libro de prescripción favorito, sobre todo de un tipo de mediador: las maestras de escuela. A ellas estaba destinado, principalmente, esta antología de poemas que descubría en la vida cotidiana en el colegio, una fuente lírica inagotable. Niño describía el recreo, la hora de clase con la bella profesora de Filosofía, el primer amor:
Tu cabello es una banda de chupaflores,
tu cara es un espejo mágico,
tu sonrisa es un gol olímpico,
tu mirada es un 5 en álgebra,
tus manos son un par de mariposas,
y tus pies dos caballitos blancos.
Serías perfecta si tu corazón no fuera de piedra.
Consolidaba, además, un arquetipo de niño —tierno, inocente, creativo—, en verdad inexistente en la realidad, y que luego acabó convirtiéndose en caricatura. Pero el libro incluía visibles innovaciones, la principal de ellas la introducción del lenguaje coloquial, de las estrellas del mundo mediático y de las marcas publicitarias. También Niño asumía como consigna compartir con el lector su devoción panteísta por la geografía colombiana, su flora y su fauna.
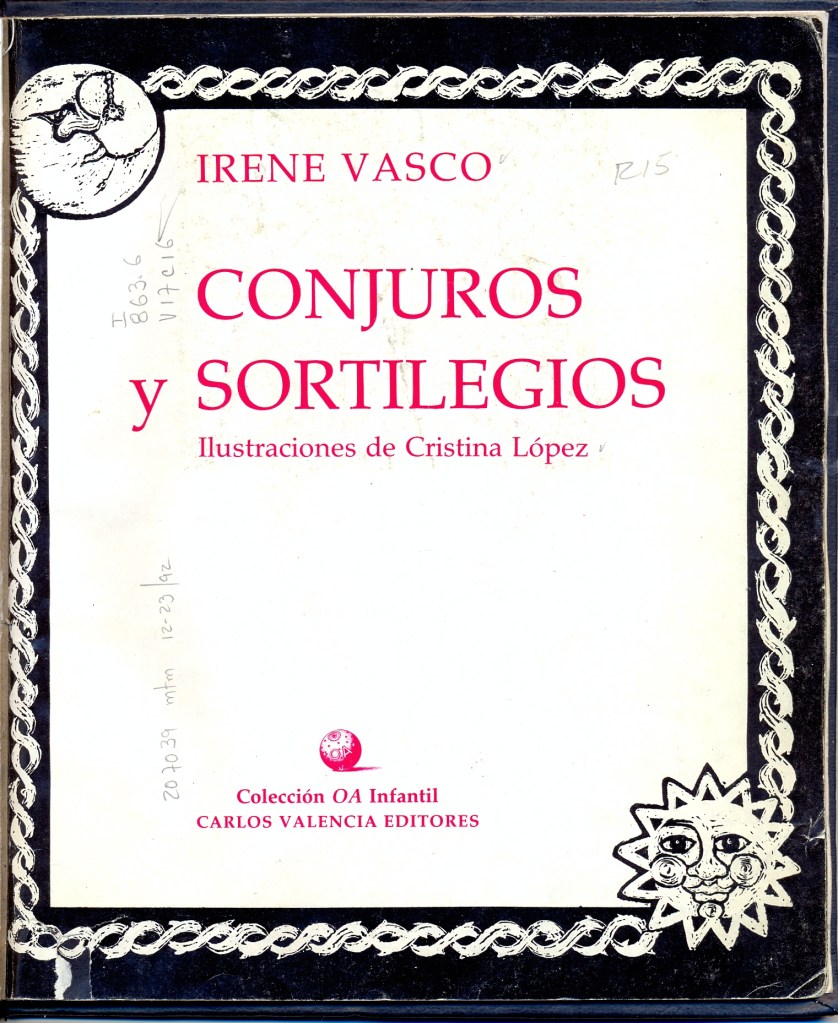
Conjuros y sortilegios (1990) fue un libro revelación que dio un nuevo aire a la poesía infantil colombiana. Su autora, Irene Vasco (Bogotá, 1952), quien estaba entregada a labores de promoción de lectura y era una firme activista de los derechos de los niños, de pronto aparecía con un divertidísimo manual profano de bruja lleno de fórmulas y recetas mágicas irreverentes, en descarada complicidad con los deseos secretos de los niños. Los veintitrés poemas, escritos la mayoría en verso libre, acuden a la rima y al ritmo provenientes de la jitanjáfora oral y de la décima castellana. El libro es una fiesta de la palabra, del retruécano, del juego de palabras que tanto encanta a los niños[15]. Los títulos ya anuncian los temas: “Poderoso sortilegio para desaparecer”, “Embrujo para convertirse en cualquier animal”, “Sortilegio para liberarse de la sopa”, “Hechizo para deshechizarse”. Probablemente el más famoso y recitado sea el “Sortilegio para que no haya colegio”, con su estribillo contagioso: “Que mañana no haya colegio. / Que mañana no haya colegio. / Que mañana no haya colegio… / Al decir este sortilegio, se cruzan los dedos índice y corazón de las dos manos. Es necesario concentrarse intensamente en las palabras mágicas. No siempre funciona”. El libro, editado por Carlos Valencia Editores, es una pieza hermosa y clave en la historia del diseño gráfico colombiano. Con su modesto trabajo a una tinta, las ilustraciones sugestivas y tenebrosas de Cristina López[16] y el cuidado en la diagramación particular de cada poema, se sentaba un precedente de calidad para los álbumes ilustrados.
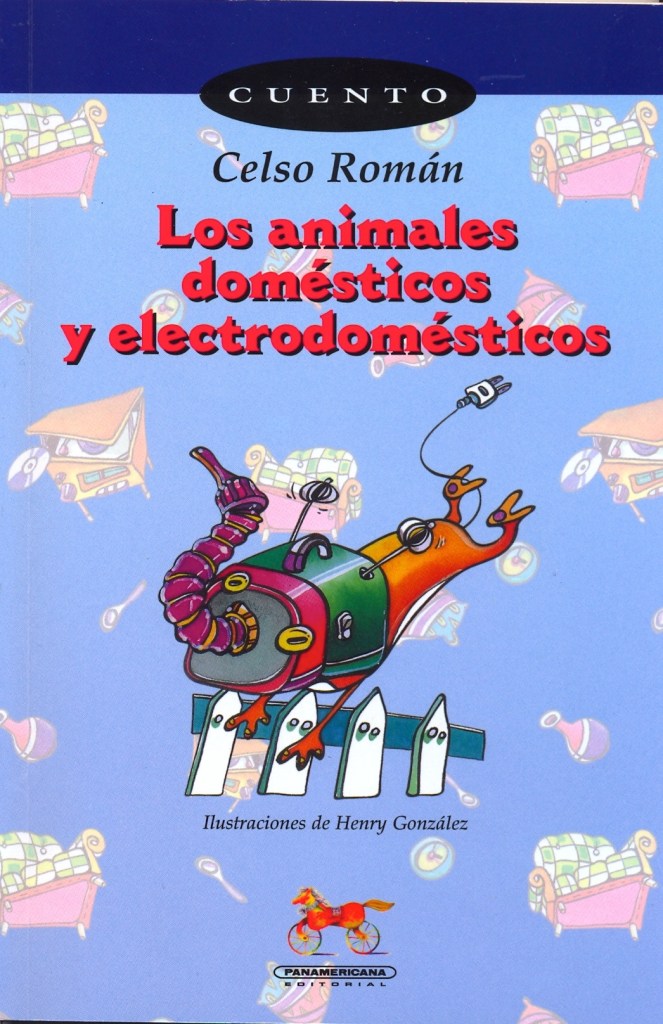
Un libro cuidado y de gran factura verbal es Los animales domésticos y electrodomésticos (1996)[17] de Celso Román (Bogotá, 1947). De tintes rilkeanos[18], esta antología de cuentos breves es un homenaje a las cosas, en particular, a los aparatos eléctricos caseros que empezaron a acompañar la vida doméstica de los colombianos a partir de los años ochenta. Román los animiza, y en un logrado tour de force los compara con animales y fuerzas naturales. La aspiradora es un páramo, la grabadora un elefante, el cuchillo eléctrico un pez sierra, la lavadora un volcán:
Su alimento es la mugre de la ropa. Se le hace la boca agua con las manchas de las camisas y pijamas, de pantalones y sábanas, todo, todo le gusta y lo disuelve en la espuma de sus jugos gástricos.
Con estas historias cortas, Román buscaba hablarle a otro tipo de niño lector, más reflexivo y atento a las palabras. Un niño que valorara los matices poéticos del lenguaje y que desarrollara una opinión crítica sobre las tecnologías que empezaban a invadirlo. Pero Román no hace denuncia; su ironía se enfoca con antipatía hacia aquellos aparatos que deshumanizan o rompen el diálogo familiar (el televisor, por ejemplo). Esa lucha para invitar al niño a reparar en lo pequeño, en los tesoros cotidianos, en lo intangible de la realidad, lo emparenta con otros poetas de la prosa, como la argentina María Teresa Andruetto (El anillo encantado) o el costarricense Carlos Rubio (Queremos jugar). Celso Román siguió luego otros caminos literarios, pero este libro habla de su mejor época, de las búsquedas verbales que lo concentraron, y en la que tuvo una especial comunicación con los niños, cuando al tiempo creó una voz narrativa que lo diferenció en la LIJ colombiana.
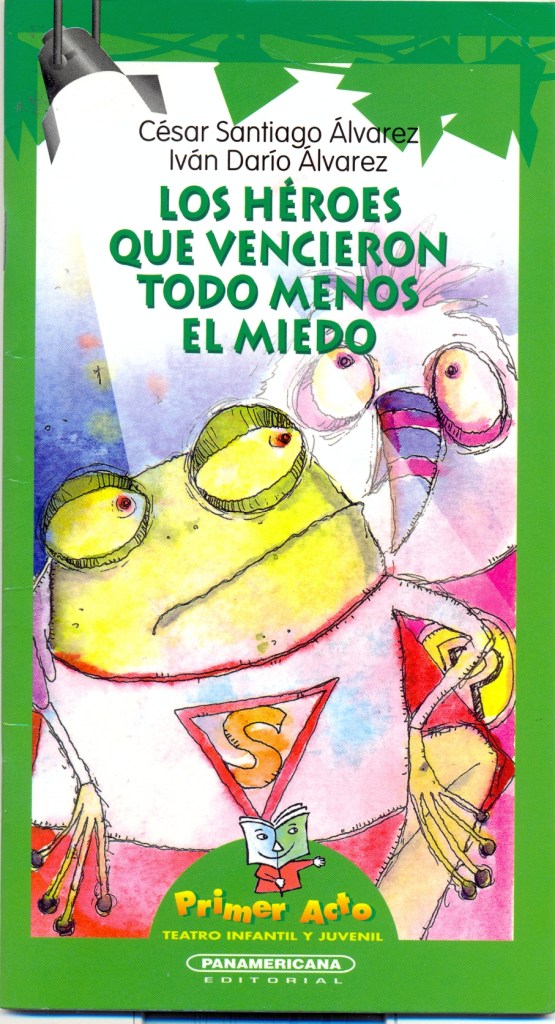
Los héroes que vencieron todo menos el miedo (1996) es, probablemente, no solo la mejor obra para títeres que se haya escrito en Colombia, sino la más representada. Escrita y dirigida por Iván Darío y César Álvarez (Medellín, 1956), decenas de niños pequeños la deben haber seguido con asombro, en el pequeño y modesto teatrino de La libélula dorada, uno de los pocos grupos estables de títeres relevantes que se han mantenido en Colombia. Groucho es un sapo perezoso que se considera dueño de un puente en el que duerme muy cómodo extendiendo su cuerpo a lo largo y ancho. Las frecuentes intromisiones de otros animales lo irritan, pues él se considera con legítimo derecho para determinar quién pasa y quién no. Hasta que un día el puente se fastidia y se va. Pero antes les deja este mensaje a sus ocupantes: “Constrúyanse un puente más ancho, para que unos puedan dormir y otros pasar”. El guion de la obra de títeres es sencillo, pero está repleto de guiños al niño, al que más que hacerlo reír, quieren retarlo con preguntas inteligentes: ¿De quién son las cosas? ¿Qué es mío? ¿Qué es tuyo? La técnica del distanciamiento brechtiano facilita que los niños —los “amigos del sueño”— se involucren participando en la historia e incluso vean al titiritero que detrás del biombo mueve los hilos intencionadamente. Antioqueños persistentes y de gran humor, los hermanos Álvarez siguen la línea ácrata de sus paisanos Fernando González, Estanislao Zuleta y Fernando Vallejo. Mas este es un anarquismo intelectual basado en la crítica sardónica, el desenmascaramiento de las boutades del poder y de las jerarquías que tanto les irritan, lo mismo que las sotanas, las charreteras y las bandas presidenciales de tres colores.
Mapas de viaje para jóvenes lectores
Sería injusto cerrar este balance de hitos de la LIJ colombiana sin incluir tres antologías, elaboradas y dirigidas esencialmente a los jóvenes. Las antologías cumplen un papel muy importante en la vida de los lectores juveniles, pues los acercan —en medio de los tanteos y la curiosidad propios de este periodo de la vida— a la literatura de calidad. Los jóvenes, hay que recordarlo, no son lectores expertos, están ganando autonomía y requieren de la mano de un adulto mediador que los guíe. Marcados por la subjetividad, no tienen canon literario, y para ellos puede ser similar en importancia Paulo Coelho y Kafka. Por eso, estas antologías les dan la oportunidad de descubrir autores y obras que los marcarán por siempre, por un lado. Por otro, los introducen en los grandes temas literarios y los ayudan a adquirir opiniones sobre asuntos de “adultos”, además de darles confianza para entender un entorno complejo y repleto de intereses.
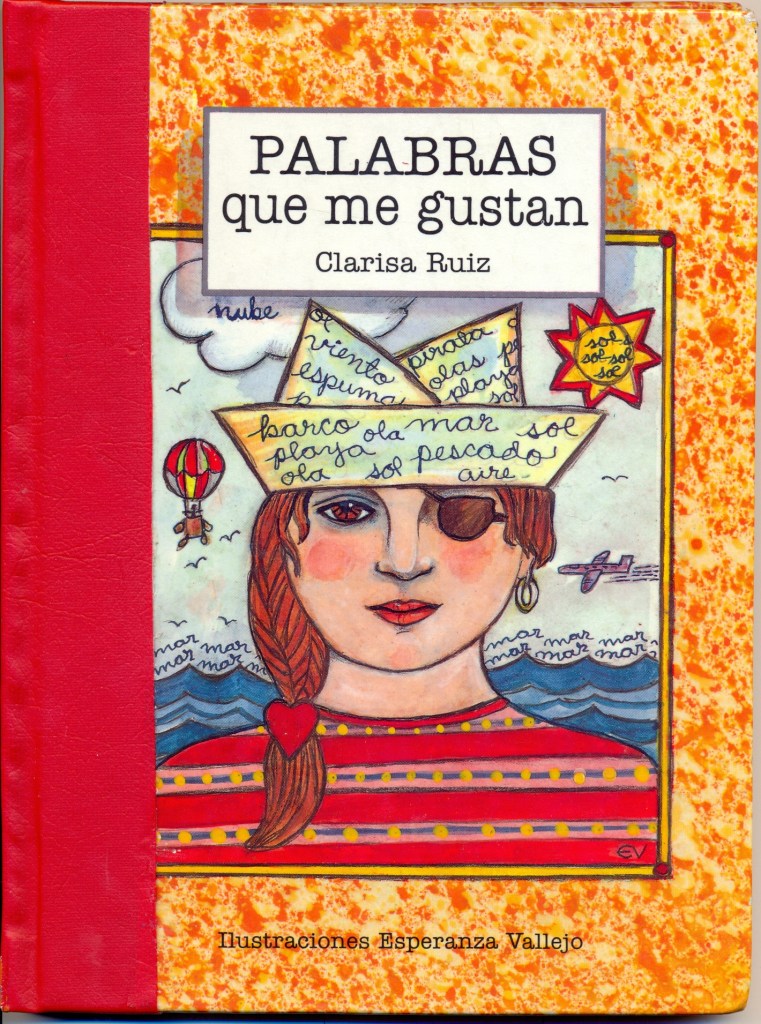
Palabras que me gustan (1987) de Clarisa Ruiz (Bogotá, 1955) es un libro curioso que atrapa inmediatamente. Mezcla de antología de textos de grandes autores y de diccionario personal, es una especie de dispositivo poético al uso para entender lo extraordinario de ese gran invento que es el lenguaje. El carácter intertextual introduce al niño o al joven, mediante fragmentos cuidadosamente elegidos, en obras de grandes poetas (Arturo, de Greiff, Basho, Ibarbourou, Neruda, Borges), autores de la LIJ mundial (Carroll, Nöstlinger, Rodari, Verne), novelistas (García Márquez, Defoe), pero también incluye textos de partituras musicales, recetas de cocina, boleros, mitos fundacionales.
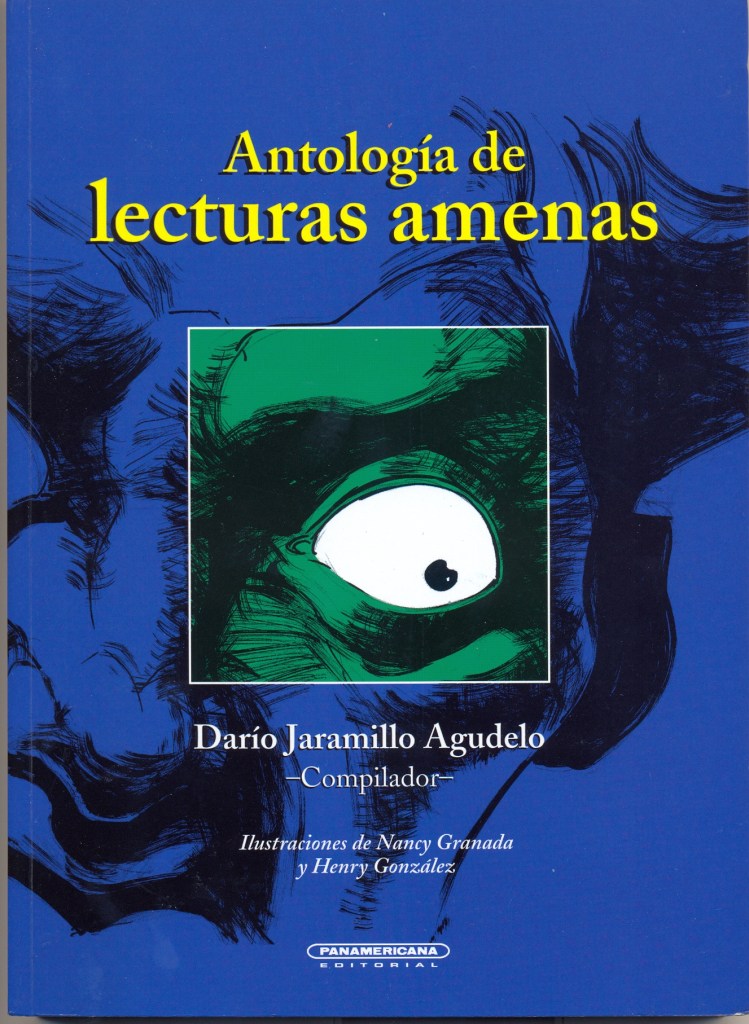
La segunda, Antología de lecturas amenas (1988) es realizada por una persona cuya profesión es ser lector absoluto: el poeta Darío Jaramillo Agudelo (Santa Rosa de Osos, 1947). Preocupado por las “lecturas obligatorias”, horribles, que ponían en los colegios, se siente en la obligación de acercar a los jóvenes a la obra de escritores colombianos que les ayudarían a entender el país. El libro es una memorable selección de textos donde no vacila en combinar grandes nombres con otros que apenas comenzaban. Aquí aparecen los cuentos breves de terror de Andrés Caicedo, las crónicas de la selva del periodista Germán Castro Caycedo y el reporte de viaje al Chocó del poeta Cote Lamus; las viñetas literarias de Elkin Restrepo y de Víctor Gaviria al lado de las columnas de humor de Daniel Samper y de gastronomía de Sofía Ospina.

Y cierra este apartado, la Antología de la poesía colombiana para jóvenes (2000) de Beatriz Helena Robledo (Manizales, 1958), el libro ideal para que un adolescente se encuentre con la poesía colombiana, rica si la hay. Hallará los versos airados de Barba Jacob, los eróticos de León de Greiff y Juan Manuel Roca, la lírica metafísica y feminista de Piedad Bonnett, las metáforas panteístas de Jaime Jaramillo Escobar, el elogio a los paisajes colombianos de Aurelio Arturo y la crítica a la vida urbana de Mario Rivero. La poesía que los puede ayudar a sobrevivir en medio del desarraigo y los choques con la realidad. Como bien concluye Beatriz Helena Robledo:
Porque la poesía es un ser vivo de palabra que nos habita poco a poco, casi sin darnos cuenta, para revelarnos el sentido de las cosas, de la vida, de nosotros mismos, como cuando vemos aparecer lentamente la imagen en una fotografía.
Lo que viene en camino
Si bien es prematuro hacer un balance de los nuevos hitos de la LIJ colombiana en lo que va corrido del siglo XXI, se avizoran obras que ya han ganado relevancia. Los autores “antiguos”, cuya obra se inicia a finales del siglo anterior, ya recogen la cosecha. Los casos más visibles son Triunfo Arciniegas, Pilar Lozano y Francisco Leal Quevedo. Arciniegas publicó dos obras soberbias: El árbol triste (2005) y El último viaje de Lupita López (2011). Pilar Lozano escribió un libro maravilloso —mezcla de obra literaria e informativa— que es suma de su recorrido y amor por el país: Así vivo yo: Colombia contada por los niños (2011). Francisco Leal Quevedo —ganador en 2009 del Premio El Barco de Vapor-Biblioteca Luis Ángel Arango— deja huella en la novela de viajes para niños con El mordisco de la medianoche (2009) y Los secretos de Hafiz Mustafá (2010).
Los “nuevos” ya se hacen visibles. Ganan premios internacionales: Camino a casa (2008) de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng o Jacinto y María José (2009) de Dipacho; fortalecen la narrativa de aventuras[19], como Patricio Pico y Pluma en la extraña desaparición del doctor Bonett (2009) de María Inés McCormick; continúan la brecha abierta por maestros como Ivar da Coll: es el caso del sugestivo libro ilustrado Formas (2009) de Claudia Rueda, y anuncian el poderoso triunfo del realismo crítico, visible en la dramática novela No comas renacuajos (2008) de Francisco Montaña.
Estas obras no hubieran podido producirse sin un consistente ecosistema literario de fondo. De un lado, es claro que la industria editorial que publica libros de literatura para niños y jóvenes se ha expandido y profesionalizado, con un equilibrado peso entre grandes, medianas y pequeñas editoriales. Es cierto que hay una explosión de la narrativa y del libro-álbum, si bien la poesía y las artes escénicas han quedado relegadas en este boom. La promoción de lectura, igualmente, se ha profesionalizado y decenas, especialmente de jóvenes, viajan por el país con maletas viajeras compartiendo la experiencia lectora. De otro lado, el sistema de bibliotecas públicas municipales tiende a institucionalizarse, si bien el de bibliotecas escolares anda a paso de tortuga y es deuda pendiente del gobierno nacional. Hay, en general, “normalización” de la vida alrededor de la LIJ: congresos, crítica literaria, recepción en la prensa, lectura literaria de calidad en el sistema escolar, ilustradores vanguardistas.
Ángel Rama, el gran crítico literario uruguayo, señaló a propósito del fenómeno García Márquez, que Colombia es un “país de gratas sorpresas”. Es posible que en este momento se esté “cocinando” una de esas sorpresas: un nuevo hito de la literatura infantil y juvenil.
* Docente, editor y crítico literario. Correo electrónico: cslozano@gmail.com. Deseo expresamente agradecer la atinada guía sobre LIJ colombiana que recibí para la elaboración de este artículo de parte de Gloria María Rodríguez, Margarita Muñoz y Carmen Alvarado de Escorcia. Este artículo apareció en 2013 publicado originalmente en la publicación colectiva Hitos de la literatura infantil y juvenil iberoamericana, coordinado por Beatriz Helena Robledo, y publicado por la Fundación SM y el Banco de la República de Colombia.
[1] Beatriz Helena Robledo, Antología. Los mejores relatos infantiles, Biblioteca Familiar Colombiana, Bogotá, Imprenta Nacional, 1997, pp. XVII-XXVIII.
[2] Para la elaboración de este artículo se consultaron cerca de ochenta libros, publicados entre 1950 y 2000. Los criterios de evaluación considerados para definir que un libro sea un hito supone que, al menos, reúna tres de cuatro de condiciones: i) inaugura una forma estética; ii) es reiteradamente editado; iii) ha sido bien comentado por la crítica académica; iv) se sigue leyendo con interés por parte de los niños, los jóvenes y los mediadores de lectura. Para clasificarlos, se han tenido en consideración cinco géneros o, si se prefiere, tipos de libros: tradición oral, narrativa de ficción, poesía infantil y juvenil, teatro, y antologías literarias dirigidas a los niños y jóvenes.
[3] Colombia al filo de la oportunidad, Bogotá, Imprenta Nacional, 1995, p. 56.
[4] Es justo valorar el aporte que hicieron a este corpus bibliográfico recopilatorio sobre la tradición oral colombiana, entre otros, Hugo Niño (Primitivos relatos contados otra vez, 1976), Olga Lucía Jiménez (Ronda que ronda la ronda, 1988), Javier Ocampo López (Mitos colombianos, 1988) y Euclides Jaramillo (Mitos y relatos del Quindío, 1989).
[5] Así los demuestran sus libros Tengo miedo (1990), Hamamelis, Miosotis y el señor Sorpresa (1993), Medias dulces (1997), No, no fui yo (1998), amén de sus versiones de un poema de Francisco de Quevedo (2007) y de los Cuentos pintados de Rafael Pombo (2008).
[6] Aparte de El robo de las aes, su aporte a la LIJ colombiana es una antología de cuentos: Relatos para muchachos (1982).
[7] Según se informa al final del libro, la letra A aparece en el 62 % de las palabras en lengua castellana.
[8] La primera edición (1983) de El robo de las aes apareció impresa con las ilustraciones en blanco y negro. Ediciones Ekaré, que reeditó el libro en 2012, encargó del color a David Márquez.
[9] La novela, publicada por Ediciones SM de España, tuvo escasa circulación en Colombia debido a problemas del distribuidor local. En 2006 la Fundación SM galardonó a Gloria Cecilia Díaz con el Premio Iberoamericano de LIJ, en mérito a su obra, la cual en su mayor parte ha sido publicada por esta editorial: El valle de los cocuyos (1986, Premio El Barco de vapor), La bruja de la montaña (1990) y La otra cara del sol (2007), que es continuación de El sol de los venados.
[10] Yolanda Reyes, desde la década de los noventa, es la coordinadora de Espantapájaros Taller, un experimento de mediación de lectura, dirigido sobre todo a niños pequeños.
[11] El libro, editado por Alfaguara Colombia, ha vendido más de cien mil ejemplares y va en la décimo tercera reimpresión de la segunda edición.
[12] Evelio José Rosero es considerado hoy uno de los más brillantes narradores de ficción para adultos y uno de los escritores colombianos obligados del canon en la primera década del siglo XXI. Los ejércitos (2007), ha sido premiada en España y en Inglaterra. Su obra literaria para niños fue candidatizada por Colombia al Premio Iberoamericano de LIJ 2009, de la Fundación SM.
[13] Es magnífica la ilustración de Diana Castellanos en la que muestra a la señora de Cuchilla echándole, desde un balcón, un balde de agua fría al marido que está en la puerta, mientras intenta, totalmente borracho, recoger una botella de aguardiente que está en el piso (p. 45).
[14] En 2000, y a partir de la ruptura de los diálogos con la guerrilla, desde el poder político central se entronó en Colombia la idea de solucionar el conflicto social acudiendo a la violencia extrema y se hizo apología del matón y del cínico inhumano que imponía el orden a la fuerza.
[15] El libro, sin duda alguna, demostraba las afinidades electivas de Irene Vasco con los poetas colombianos que han hecho humor: el titánico Rafael Pombo, pero también José Asunción Silva, Luis Carlos López, Luis Vidales y León de Greiff.
[16] El monstruo, mezcla de diablo y dragón, que acompaña al poema “Brebaje mágico para todo uso” (p. 16) es antológico.
[17] Este libro sucedía y desarrollaba al, también, logrado Las cosas de la casa (1986).
[18] Rilke escribe en una carta a su amiga, la pintora Sophy Giauque: “¡Hasta qué punto están en migración las cosas! ¡Cómo se refugian en nosotros, cómo desean, todas, ser salvadas de su vida exterior y revivir en ese más allá que encerramos en nosotros mismos! (…) Cómo no hablar de esas cosas que permanecen mudas, si no es convirtiéndolas en canto”. Citado en: A. Pau, Vida de Rainer Marie Rilke. Madrid. Trotta, 2007, pp. 30-31.
[19] Camino que abrió Gonzalo España con sus relatos literarios de corte histórico Galería de piratas y bandidos de América (1993).
